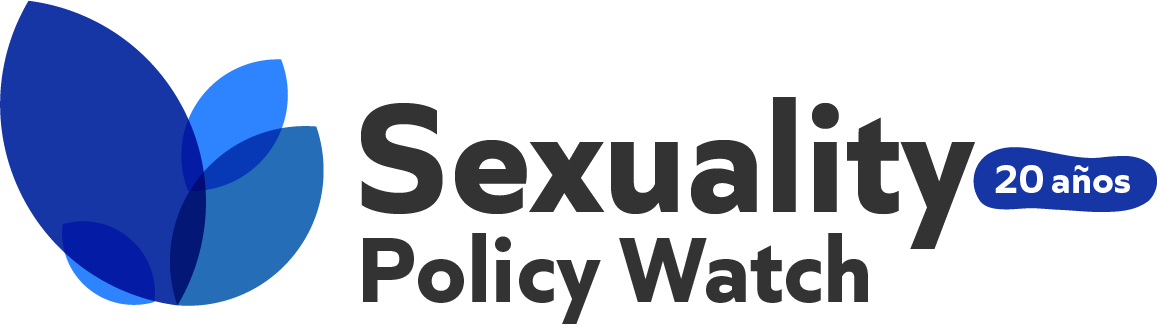Se utilizan instrumentos jurídicos en una nueva ofensiva contra la comunidad trans.
Por Bruna G. Benevides, originalmente publicado en portugués en el Portal Catarinas.
En los últimos años, Brasil ha sido testigo del surgimiento de una nueva estrategia de ofensiva contra los derechos humanos: la guerra jurídica contra las personas trans. Se trata del uso calculado de instrumentos jurídicos —acciones civiles, notificaciones extrajudiciales, representaciones y dictámenes técnicos— como arma política para restringir, desgastar e intimidar a la comunidad trans.
Bajo el discurso de la «defensa de las mujeres y los niños», esta práctica se ha consolidado como uno de los principales pilares del ecosistema antigénero en el país y mantiene conexiones con movimientos de extrema derecha en todo el mundo.
El mecanismo es sofisticado. En lugar de promover las agendas históricas de la lucha feminista —como la lucha contra la violencia doméstica, la igualdad en el mercado laboral o los derechos reproductivos—, las entidades y perfiles que se autoproclaman defensores de las mujeres y los niños han dado prioridad a las acciones para restringir la autodeterminación de género, cuestionar las políticas de cuotas en las universidades, impedir el uso del nombre social e impedir el acceso de las mujeres trans a los baños, los deportes y las políticas públicas.
En este contexto, el derecho se transforma en una trinchera ideológica: en lugar de garantizar los derechos constitucionales, se instrumentaliza para negarlos.
Casos recientes ilustran bien esta lógica. Hemos visto una serie de intentos de suspender logros como las cuotas trans en las universidades federales y los concursos, de impedir políticas de salud específicas e incluso de procesar a organismos oficiales por reconocer la alarmante situación de violencia y violaciones de los derechos humanos contra las personas trans en Brasil.
Aunque las decisiones judiciales han rechazado algunas de estas iniciativas, la ofensiva cumple su función: desgastar a los colectivos, deslegitimar los datos científicos, negar la realidad material en la que se encuentran las personas trans, presionar a las instituciones gubernamentales y difundir el pánico moral haciéndose eco de las políticas antigénero de la extrema derecha.
El objetivo de estos grupos no es solo ganar una demanda, sino instalar una atmósfera de duda e inseguridad en torno a la ciudadanía trans, con el fin de restringir los derechos y negar la diversidad de género.
Esta estrategia se conecta con una red internacional financiada por grupos ultrarreligiosos y de extrema derecha.
La retórica utilizada reproduce argumentos ya observados en países como Estados Unidos, a partir de las órdenes ejecutivas antitrans de Donald Trump y del caso Skrmetti en la Suprema Corte estadounidense, que prohibió la atención de afirmación de género para menores. Además de diversas leyes y decisiones judiciales que han restringido los derechos de las personas trans en los deportes, el acceso a la salud, la protección específica e incluso la propia existencia de los niños trans.
En el Reino Unido, una reciente decisión judicial determinó el reconocimiento legal de solo dos géneros basados en el «sexo biológico». En Brasil, estas narrativas se replican fácilmente y encuentran eco entre los parlamentarios alineados con el bolsonarismo, la extrema derecha y los grupos ultraconservadores que actúan en los legislativos municipales, estatales y en el Congreso, así como en otras instituciones del Estado, ya sea en el Ejecutivo o en el Judicial.
A esto se suman perfiles y grupos antitrans que se sienten fortalecidos y han recibido el apoyo de estos sectores, sobre todo colectivos de mujeres cisactivistas y feministas radicales transexcluyentes.
El resultado es la multiplicación de retrocesos en términos de narrativas regresivas sobre la identidad de género, la ampliación de la difusión de noticias falsas y desinformación, ataques a las políticas públicas conquistadas, retrocesos gubernamentales en la garantía de derechos y la propuesta masiva de proyectos de ley que buscan prohibir los derechos trans y naturalizar la idea esencialista del «sexo biológico» como único marcador válido en las políticas públicas.
El impacto es profundo. En un país que ya lidera las estadísticas mundiales de asesinatos de personas trans y donde la marginación social es estructural, la guerra jurídica antitrans añade otra capa de violencia, esta vez simbólica, burocrática e institucional, teniendo en cuenta que ha sido el poder judicial el principal defensor de los derechos LGBTQIA+ ante la omisión legislativa y la falta de compromiso del ejecutivo.
Cada petición presentada, cada acción judicial, conlleva el peso de transformar los derechos humanos en meras opiniones discutibles, vaciando de sentido las luchas por los derechos de la comunidad LGBTQIA+ y allanando el camino para que se relativice la transfobia.
La consecuencia es el debilitamiento de las garantías reconocidas por la Suprema Corte de Justicia (STF), como en las decisiones de la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 4275, que garantizó el derecho de las personas trans a cambiar su nombre y género en el registro civil sin necesidad de cirugía o autorización judicial, y del Mandato de Injuncción (MI) 4733 que junto con la Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión (ADO) 26, tipificó como delito la homofobia y la transfobia al equipararlas a los delitos de racismo previstos en la Ley 7.716/89.
Esto requiere mayor atención en un momento en que la Suprema Corte ha sido víctima de diversos ataques provenientes de la extrema derecha.
También son blanco de estos ataques las protecciones establecidas por los tratados internacionales de los que Brasil es signatario, como la Opinión Consultiva 24 vinculada a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que han ampliado el significado de los derechos humanos para garantizar protecciones específicas a las personas trans y de género diverso en todo el mundo.
Los retos, por lo tanto, son enormes. Es necesario garantizar el cumplimiento efectivo de las decisiones del STF y su debida aplicación, fortalecer la resistencia institucional contra este uso depredador del derecho, garantizar que las figuras públicas, los partidos políticos, las instituciones sociales y populares, las universidades, los tribunales y los organismos públicos no sean capturados por narrativas antitrans, ampliar las medidas de protección y acceso a la justicia y a los derechos básicos, garantizar la producción y la validación oficial de datos sobre la realidad trans, y asegurar mecanismos de protección jurídica para los movimientos trans, los colectivos y sus aliados.
Más que reaccionar a los procesos, es necesario comprender que nos enfrentamos a una estrategia global que se vale del formalismo jurídico para legitimar la exclusión, atacar las instituciones y derribar los logros.
La experiencia internacional muestra que la guerra jurídica antitrans no es solo un enfrentamiento sobre terminología, divergencias teóricas o el alcance de políticas específicas. Es un movimiento coordinado y muy bien financiado por la ultraderecha global que busca convertir a las personas trans en enemigos simbólicos para justificar retrocesos en los derechos de las mujeres, de la población LGBTQIA+ y, en última instancia, de la propia democracia.
El objetivo inmediato puede ser la identidad de género y el género en sí, pero el efecto secundario es la corrosión de la igualdad y la dignidad como fundamentos del Estado de derecho.
En un momento en que los derechos conquistados están constantemente amenazados, la alerta es urgente. La guerra jurídica antitrans no puede normalizarse como parte del juego democrático, porque no lo es. Opera para socavar el reconocimiento de los sujetos de derecho y debilitar las bases de la convivencia plural.
Romper con esta lógica es urgente y exige vigilancia, movilización y valentía colectiva para afirmar, sin concesiones, que los derechos trans son derechos humanos. Y no son negociables.