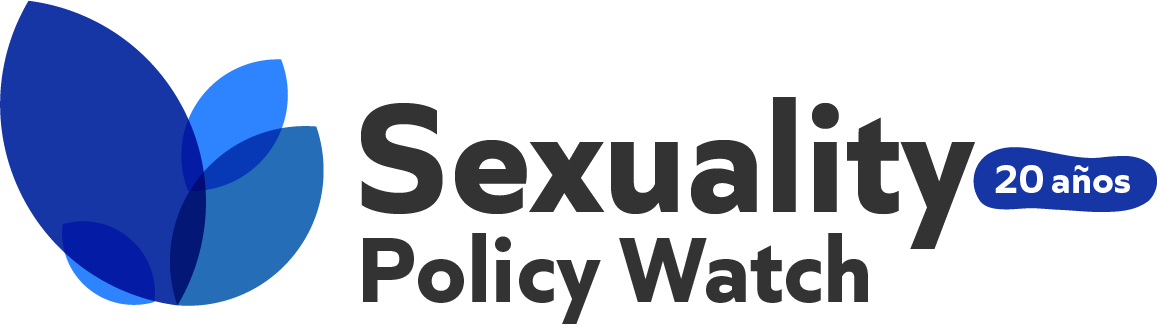Originalmente publicado em Folha de São Paulo, traducción SPW
13 de enero de 2026 a las 10:00
Rodrigo Nunes
Profesor de la Universidad de Essex y de la PUC-Rio. Autor de «Do Transe à Vertigem: Ensaios sobre Bolsonarismo e um Mundo em Transição» (Del trance al vértigo: ensayos sobre el bolsonarismo y un mundo en transición) y «Nem Vertical Nem Horizontal: uma Teoria da Organização» (Ni vertical ni horizontal: una teoría de la organización)
[RESUMEN] El autor sostiene que el ataque a Venezuela marca el inicio de una nueva era en la política internacional, definida por el paso de la hipocresía al cinismo. Para comprenderla, es necesario entender las tendencias históricas y las demandas internas a las que responden los líderes de extrema derecha como Trump, cómo ven el mundo contemporáneo y cómo lo están rehaciendo a su imagen y semejanza.
En los días posteriores al secuestro de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, tuvo lugar un curioso debate en el que algunos anunciaban el fin definitivo del orden internacional de la posguerra, mientras que otros respondían que este nunca había sido más que una máscara para ocultar la verdadera ley: la del más fuerte.
Demasiado críticos para creer en mentiras, los segundos acababan pareciendo inocentes al no ver la ruptura en curso. Los primeros acertaban al reconocer el cambio, pero erraban el blanco a la hora de nombrarlo.
La mutación que estamos viendo no reside en el paso de un sistema basado en reglas a un sistema basado en la fuerza, ya que la fuerza siempre ha sido el último recurso del orden anterior. Se trata más bien de una transformación en la forma de ejercer la fuerza, que podríamos definir como un paso de la hipocresía al cinismo.
En resumen: lo que señala la operación del 3 de enero es que, en los tiempos que se avecinan, los Estados más fuertes tendrán vía libre para ejercer su poder sin necesidad de recurrir a los discursos y procedimientos que legitiman el orden liberal.
Ya no es necesario dar a la búsqueda de objetivos geopolíticos el barniz de una mediación con la comunidad internacional; las únicas razones que realmente cuentan son las que importan a los intereses nacionales y al público interno, y eso no hay que ocultarlo. En otras palabras, lo nuevo de lo ocurrido en Caracas no es que Estados Unidos actúe de forma imperialista, ya que eso nunca ha dejado de ser así, sino que diga sin rodeos que eso es lo que está haciendo.
Este cambio no significa, obviamente, que la mediación haya terminado por completo y que, a partir de ahora, todos emplearán la fuerza contra todos en todo momento. Implica, más bien, que tendremos cada vez más un sistema internacional dividido en tres niveles.
En la cima, las grandes potencias bélicas mundiales, libres para actuar de manera cada vez más unilateral, siempre y cuando eviten conflictos directos entre ellas. En la base, los países de menor importancia política y militar, sujetos al arbitrio de los más fuertes y al saqueo de sus riquezas. En el medio, por último, aquellos Estados que tal vez puedan permitirse el lujo de imponerse más en sus zonas de influencia, pero que, incapaces de hacer frente a Estados Unidos, China y Rusia, se ven obligados a negociar con ellos y entre ellos, manteniendo las apariencias y las mediaciones del antiguo orden internacional.
En el lenguaje masculinista propio de la extrema derecha, se trata de una división entre los alfassuperpoderosos, los betas destinados a la humillación y los «cucks» (cornudos), obligados a seguir jugando un juego cuyas reglas los jugadores más importantes ahora tratan como opcionales.
Describir el nuevo escenario mundial en los mismos términos en que la extrema derecha hace su mapeo cognitivo de la cadena alimentaria sexual no es un simple recurso retórico. Entender el ataque a Venezuela implica verlo no como un signo de irracionalidad, sino como un intento de responder a las tendencias históricas y a las exigencias materiales y simbólicas a las que se enfrenta el Gobierno estadounidense. Esto, a su vez, nos obliga a comprender cómo líderes como Trump ven el mundo contemporáneo, para darnos cuenta, entonces, de cómo lo están recreando a su propia imagen.
El sheriff se convirtió en villano
Comencemos (bien) desde el principio: ningún país tiene poder policial dentro de otro. La policía, por definición, es un asunto interno de un Estado soberano; entre Estados soberanos, lo que existe es la negociación o la guerra.
Así, aunque fuera cierta la acusación utilizada para el secuestro de Nicolás Maduro —que encabeza una red de narcotráfico responsable de abastecer a Estados Unidos con toneladas de cocaína—, la acción seguiría siendo, desde el punto de vista del derecho internacional, una agresión a otro país y no un acto legítimo de policía.
¿Por qué, entonces, el Gobierno de Trump se dedicó durante meses a construir esta acusación? Por la única razón que la puesta en escena le permitiría, llegado el momento, justificar el hecho de haber actuado al margen de los límites que la legislación estadounidense impone al Poder Ejecutivo para decidir sobre actos de guerra. Según esta lógica, el ataque no sería ilegal desde el punto de vista del derecho interno, ya que no se trata de una intervención militar, sino de una acción policial.
La verdadera legitimación, sin embargo, vendría menos de esa cortina de humo previa que de su resultado retrospectivo. Lo que le permitía al gobierno era actuar según uno de los pilares del modo trumpiano de hacer política: la idea de que nadie puede impedir lo que ya ha sucedido y que, por lo tanto, siempre gana aquel que, habiendo encontrado una brecha para burlar la forma habitual de hacer las cosas, logra crear un hecho consumado que ya no podrá deshacerse.
Que la acusación solo servía para crear el contexto para un hecho consumado queda claro por tres datos. Uno es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció rápidamente que el llamado Cartel de los Soles, del que Maduro sería el líder, no es una facción narcotraficante real, sino una convención periodística creada para designar una red de corrupción dentro del Estado venezolano.
El segundo es que, solo un mes antes, Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado con amplias pruebas por su participación en una trama internacional de tráfico de drogas durante casi dos décadas.
El último y más importante es que, una vez realizada la acción, el propio Trump abandonó inmediatamente su razón declarada para expresar claramente su verdadera motivación: garantizar el acceso privilegiado al petróleo venezolano para las empresas estadounidenses.
Sin embargo, sería un error ver en ello un acto fallido. Hacer visible la mentira es parte del mensaje, al igual que el carácter malintencionado de las excusas presentadas a continuación para amenazar a Cuba, Panamá, Colombia y Groenlandia.
Lo que se está comunicando aquí es que la fuerza de una superpotencia no solo implica la capacidad de hacer lo que desea, sino la capacidad de hacerlo sin rendir cuentas a nadie. Desde que envió helicópteros y bombarderos a Caracas, Trump ha ido subiendo la apuesta sistemáticamente, como desafiando a la comunidad internacional: podemos presentar motivos, pero todos saben que no importan; si realmente queremos hacer lo que decimos, ¿quién nos va a detener?
Compárese esta actitud con el discurso de las intervenciones militares de los años noventa y dos mil, cuyas justificaciones —impedir crisis humanitarias, «llevar la democracia»— suponían una concertación tácita entre los EE. UU. y la comunidad internacional o, al menos, aquella parte de ella en la que hoy se encuentran los «cucks» del viejo orden (los países miembros de la OTAN).
En este acuerdo, la única superpotencia mundial asumía el papel de policía mundial contra elementos indeseables como grupos terroristas, «Estados fallidos» y (algunos) regímenes genocidas y, a cambio, se reservaba el derecho de utilizar esta función en su propio beneficio. Para obtener los beneficios de los procesos de «construcción nacional» que patrocinaba, asumía los costes de los «cambios de régimen» y lo que venía después.
Era un acuerdo de protección como los que las milicias cariocas imponen a los territorios que ocupan, pero no dejaba de ser un acuerdo, es decir, un contrato cuyos términos y procedimientos los Estados Unidos se comprometían a respetar, al menos en apariencia, recurriendo a instancias como la ONU y la OTAN y presentando sus intereses como convergentes con los del «mundo libre».
Lo que indica el ataque a Venezuela es que Estados Unidos ya no considera vinculante ese acuerdo: el sheriff se ha convertido en un ladrón de ganado y, de ahora en adelante, podrá usar la fuerza exclusivamente en su propio beneficio, sin tener que dar explicaciones a nadie.
Esto, por extensión, comunica a aquellos a quienes el sheriff podría haber coaccionado en el pasado, como Rusia en Ucrania y China en Taiwán, que, al no existir una amenaza directa a sus beneficios, cada uno es libre de intentar hacer lo que quiera. Una lección que, a decir verdad, el Gobierno israelí lleva más de dos años poniendo en práctica en Gaza.
El arte del negocio
Para comprender el nuevo tipo de intervencionismo que puede haber nacido en Caracas, es necesario, sin embargo, observar el panorama político interno estadounidense.
El ataque del 3 de enero parece estar diseñado para responder a tres exigencias internas. La primera es el aislacionismo «America first» de la base Maga (movimiento Make America great again), cuya queja, forjada en el estrepitoso fracaso de las «guerras eternas» en las que se metió Estados Unidos tras el 11 de septiembre en lugares como Irak y Afganistán, consiste básicamente en preguntar por qué le corresponde al país la carga de proteger a naciones lejanas que a menudo se resisten con uñas y dientes a dejarse reconstruir.
La segunda son los bajos índices de popularidad que Trump ha enfrentado debido a su incapacidad para dar respuestas a la crisis del costo de vida que afecta el bolsillo de los estadounidenses. Se trata de un problema para el que controlar las reservas petroleras venezolanas se presenta como una posible solución, al menos temporal: un influjo de combustible a bajo costo puede ayudar a reducir los precios sin necesidad de mejorar los ingresos de la mayoría de la población.
La forma que ha tomado la operación es un intento de resolver la aparente contradicción entre estas dos exigencias. Durante años, los diferentes escenarios proyectados por el Pentágono para un cambio de régimen en Venezuela apuntaban a que cualquier intento de intervención acabaría en desastre: la población se dividiría, la oposición no contaría con el apoyo de los militares, los grupos paramilitares ocuparían el vacío y el país se sumiría en el caos.
Una semana después, cada vez está más claro que la respuesta encontrada fue un acuerdo por el cual lo que quedaba del chavismo aceptó entregar a su líder a cambio de que el Gobierno estadounidense abandonara a la oposición venezolana a su suerte. El régimen fue decapitado, pero sigue en el mismo lugar, con la amenaza de nuevos ataques que lo obligan a ceder a los propósitos de Estados Unidos en relación con la industria petrolera.
Es una apuesta arriesgada: el nuevo Gobierno puede resistir, el régimen puede romperse en una lucha interna y puede ser necesario enviar tropas, al menos para proteger los pozos y las refinerías. Pero tiene el potencial de ofrecer una ganancia material a la base de Trump, evitando las largas y costosas intervenciones internacionales que ya no desea. Al mismo tiempo, ofrece algo que aquellos que lo eligieron desean, y mucho: una demostración cruda, descarnada y espectacular del poderío estadounidense. Esa es la tercera exigencia.
Es necesario entender a Trump y el 3 de enero desde la intersección de dos tendencias históricas: el declive del imperio estadounidense y la colonización de la política por la economía de la atención. Es el declive lo que explica por qué Estados Unidos ya no tiene ni los recursos ni la voluntad para seguir actuando como policía del mundo (excepto quizás mediante intimidaciones puntuales, como en Irán).
Es también lo que hace que el país, tras haber perdido frente a China la carrera por el dominio de la tecnología verde, redoble su apuesta por los combustibles fósiles, dispuesto a hacer arder el mundo para garantizar el modo de vida de los ciudadanos de una economía en decadencia. Es él, además, quien hace que Trump, sabiéndose muy por detrás de los chinos en el control estratégico de las tierras raras, ponga a Groenlandia en su punto de mira. Es él, por último, quien alimenta la nostalgia de la potencia perdida, que se convierte en fantasías de virilidad imperial (e imperiosa) que la extrema derecha explota y aviva.
Por otro lado, es su dominio de la economía de la atención lo que hace que el Gobierno estadounidense comprenda que, si bien esas fantasías tal vez ya no puedan realizarse materialmente, aún son susceptibles de compensación simbólica, ofreciendo a la base la sensación de estar ganando incluso cuando el resultado final es altamente incierto.
Es la economía de la atención la que ayuda a explicar la pasión de Trump por los aranceles, medidas de resultado dudoso que, sin embargo, son eficaces como demostraciones de fuerza, dando la impresión de que se están produciendo grandes cambios, aunque se reviertan poco después. Es ella, finalmente, la que nos dice que, en esta nueva era de la política internacional en la que estamos entrando, el poder es más que nunca inseparable de su proyección y las acciones deben ser repentinas y espectaculares para que tanto los enemigos como los (antiguos) aliados se pregunten qué más puede suceder.
No es necesariamente cierto que Estados Unidos sea capaz de conseguir todo lo que desea en Venezuela, Cuba, Colombia y Groenlandia. Pero hacer creer a todos que puede intentarlo es esencial para el «arte del negocio» trumpiano, porque inspira miedo y hace que los demás países estén dispuestos a negociar condiciones que antes serían impensables por el simple hecho de que nadie está seguro de saber en qué terreno pisa.
El mundo en el espejo de la extrema derecha
En todo el mundo, el mensaje de la extrema derecha es de declive: la gente se siente perdida, las instituciones no dan respuestas, la economía no atiende a todos. Como telón de fondo, está la gran crisis de la que no se quiere hablar: el colapso ecológico, con la perspectiva de fenómenos climáticos extremos, crisis de recursos de todo tipo, aumento de los conflictos armados y migración masiva.
La extrema derecha acoge la ansiedad causada por estas amenazas futuras, pero la desplaza hacia enemigos presentes, reales o imaginarios, minimizando su importancia. Aun así, es en este sentido que debe interpretarse el paso de la hipocresía al cinismo: el de una política marcada por la lucha por un planeta cada vez más inhóspito, en el que el nativismo, el cierre de fronteras y un nuevo colonialismo se vuelven defendibles para los ciudadanos de países que tienen la capacidad de garantizar a los suyos una mejor condición de supervivencia en un mundo en el que esta se vuelve cada vez más incierta.
Ser alfa, en este caso, ya no es solo una cuestión de orgullo masculino, sino de asegurar una mejor oportunidad en un escenario distópico.
Real o proyectada, la fuerza se convierte así en una respuesta racional: la forma más eficaz de obtener el mejor trato posible en medio del colapso, la teoría de juegos más adecuada para el final de la partida. Eso es lo que Trump ha entendido. Una parte significativa de su base quiere verlo flexionar los músculos, quiere oírlo decir sin rodeos que lo hace para extorsionar a los demás países en busca de lo mejor para Estados Unidos, porque para eso lo eligieron.
Al actuar de esta manera, tiende a rehacer el orden internacional a su imagen: animando a otros países a embarcarse en sus propias aventuras neocoloniales, estimulando a las naciones más ricas a aumentar el gasto militar, como está haciendo Europa, y a las más pobres a invertir en guerras irregulares, incitando a actores soberanos no estatales, como milicias y cárteles, a prepararse para explotar las oportunidades que el caos geopolítico puede abrir.
Además de intervenir directamente para favorecer a sus candidatos en otros países, como ha hecho recientemente en Honduras y Argentina, su ejemplo tiende a fortalecer a los líderes que adoptan el mismo discurso internacional agresivo (en los países más fuertes) o a los que defienden una alineación automática con los intereses estadounidenses (como los políticos brasileños que sueñan con una invasión en su propio país).
Hace años, el psicoanalista Adam Phillips advirtió que lo peor de Trump es que despertaba al Trump interior incluso de las personas que no le gustaban. Pronto, tal vez veamos cómo se confirma esta observación a la mayor escala posible.