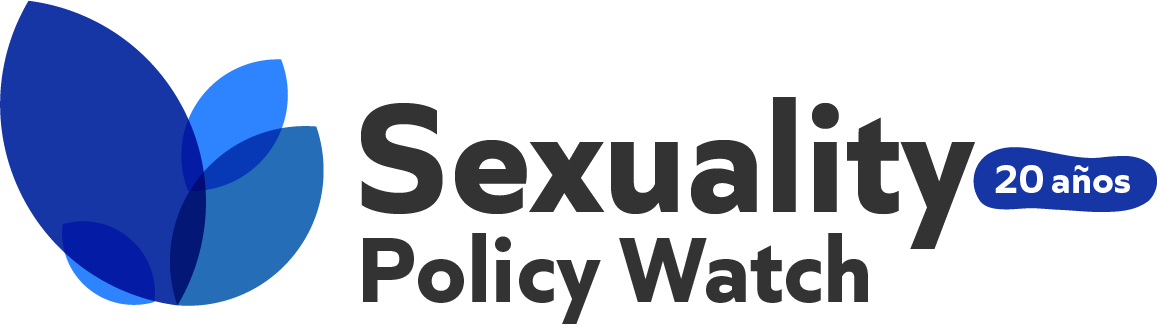por Sonia Corrêa, David Paternotte y Claire House
A lo largo de la última década, un nuevo término se ha incorporado al lenguaje cotidiano de académicos, profesionales y legisladores que trabajan en el ámbito del género, la sexualidad y los derechos humanos: «antigénero». Diversos académicos lo propusieron para dar sentido a lo que consideraban una nueva ola de reacción conservadora contra la igualdad de género y LGBTI (véanse, por ejemplo, Kováts y Põim, 2015; Kuhar y Paternotte, 2017). Si bien esta reacción se hizo evidente inicialmente en el contexto del catolicismo y aún involucra a muchos actores católicos romanos, la mayoría de los observadores coincidieron en que no se trataba de una situación habitual, sino de un nuevo tipo de iniciativa, diseñada específicamente para desafiar lo que se presentaba como la «ideología de género». Transnacional desde sus inicios, esta ola comenzó en Europa a mediados de la década de 2000, floreció en la década de 2010 en Europa y Latinoamérica, y se expandió progresivamente a otras regiones del mundo desde mediados de esa misma década (Kuhar y Paternotte, 2017; Corrêa, 2020; House, 2022). Fundamentalmente, se dirige contra los feminismos y los derechos de las mujeres y las personas LGBTI, siendo los derechos de las personas trans un objetivo cada vez más importante en los últimos años.
La novedad de estas campañas queda demostrada por la heterogeneidad de los actores involucrados; por el encuadre discursivo transformado de la respuesta; por sus estrategias políticas y modos de acción, así como por un relevo generacional entre los participantes; y una mayor inversión en formación y una mayor transnacionalización. Esto último se confirma por la circulación transfronteriza de un repertorio común de encuadres, estrategias y modos de acción, y la creación gradual de una densa infraestructura transnacional de respuesta (Datta y Paternotte, 2023). Desde el principio, muchos académicos han preferido los términos «campañas» y «política» para describir estas movilizaciones porque el término «movimientos», a menudo utilizado para describir estas formaciones, transmite erróneamente la impresión de que la política antigénero se limita a los movimientos sociales y a los actores de la sociedad civil. En cambio, la respuesta actual incluye una amplia variedad de actores institucionales, entre ellos políticos, funcionarios estatales y autoridades religiosas.
En consonancia con un enfoque émico (Avanza 2018), los académicos etiquetaron a estos actores conservadores como «antigénero» porque, a pesar de la diversidad de objetivos, consideran la «ideología de género» como la matriz intelectual de las reivindicaciones éticas, legales y políticas a las que se oponen ferozmente. Es importante destacar que Estos actores no se presentan como antigénero, sino que se autodefinen como «provida», «profamilia», «prolibertad religiosa», «buenos ciudadanos», «patriotas», «padres comprometidos» o, cada vez más, «críticos con el género». Por lo tanto, «antigénero» es una etiqueta descriptiva que no asume una postura política o ideológica singular sobre las ideas o la posición de los actores en cuestión, sino que busca aproximarse lo más posible a sus categorías de comprensión. Esto ayuda a académicos y activistas a interpretar sus motivaciones sin juzgar su postura normativa ni relacionarlos con movimientos sociales más progresistas.
Es crucial distinguir las políticas antigénero de lo que no son. De hecho, en la última década, esta expresión se ha utilizado cada vez más para designar cualquier forma de oposición a la igualdad de género o a los derechos LGBTI. Como resultado, abarca situaciones extremadamente diversas, en diferentes períodos y en muy distintas partes del mundo. Este desafío se analizará con más detalle en este capítulo, pero es importante evitar el forzamiento del concepto si queremos que siga siendo significativo. Como se mencionó anteriormente, el término «antigénero» pretende describir una ola específica de activismo conservador y, por lo tanto, no es sinónimo de antifeminismo, misoginia o supremacía masculina, antiderechos LGBTI ni de la derecha global. Las articulaciones de las formaciones antigénero con proyectos más amplios u otros y con corrientes políticas subyacentes no deberían suponerse ni darse por sentadas, sino más bien analizarse y discutirse.
Este capítulo comienza con una mirada retrospectiva a la historia de este fenómeno y analiza sus principales características. A continuación, aborda los debates teóricos actuales sobre la definición y el funcionamiento de estas campañas, analizando su diversidad constitutiva y su naturaleza metamórfica a través de las metáforas de Frankenstein y la hidra. A continuación, abordamos los debates en torno a las políticas antigénero y los conceptos de reacción. El capítulo concluye con una discusión sobre el papel del género en estas movilizaciones.
Una mirada más cercana a la política antigénero
Cuatro olas de política antigénero
El análisis histórico a menudo data el surgimiento de la retórica sobre la «ideología de género» a los acontecimientos de principios de la década de 1990 en las Naciones Unidas (ONU). Durante la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, el concepto de «género» se introdujo a nivel de política intergubernamental en asociación con el reconocimiento de diversas formas de familias, los derechos sexuales y reproductivos, y la definición del aborto como un importante problema de salud pública. En El Cairo, si bien muchos de los otros temas fueron objeto de duros debates, el término «género» no causó ninguna controversia. Seis meses después, en preparación para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, la Santa Sede, en colaboración con estados aliados y ONG de derecha cristiana norteamericanas, comenzó a cuestionar ferozmente el término «género» (Girard 2007; Corrêa 2022a).
Desde mediados de la década de 1990, la jerarquía católica, encabezada por el papa Juan Pablo II, el cardenal Ratzinger y varios pensadores católicos, intentó comprender mejor lo sucedido en la ONU. Basándose en las ideas de la académica estadounidense de derecha Christina Hoff Sommers, el periodista católico Dale O’ Leary comenzó a culpar a las «feministas de género» del desastre de Pekín, afirmando que la sustitución de la palabra «sexo» por la palabra «género», introducida subrepticiamente por las llamadas feministas radicales, abrió el camino a reformas sociales y políticas profundamente problemáticas relacionadas con los derechos de las mujeres. A través de este proceso, la «ideología de género» se convirtió en un marco interpretativo para explicar las derrotas de la Santa Sede en la ONU. Este marco a menudo se simboliza con un submarino, un iceberg o un caballo de Troya: una agenda política disfrazada de compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, pero cuyo verdadero objetivo es destruir el orden social. Este discurso fue rápidamente retomado y reelaborado por la Conferencia Episcopal Peruana y diversos pensadores católicos cercanos al Vaticano (en particular, T. Anatrella, J. Burggraf, G. Kuby, A. Ordóñez, M. Peeters, J. Scala y M. Schooyans). Estos autores contribuyeron a difundir el discurso de la «ideología de género» por todo el mundo.
Este discurso se convirtió en algo más que un marco interpretativo porque contribuyó a sustentar una feroz contraestrategia. Inspirados por una lectura atenta del filósofo comunista Antonio Gramsci, los creadores de campañas antigénero vaciaron el término «género» de su significado original para llenar este vacío con contenidos derivados de la doctrina social y sexual católica. En varias de estas drásticas reconfiguraciones, la «ideología de género» se asoció regularmente con el marxismo o el neomarxismo1. A mediados de la década de 2000, tanto el marco interpretativo como la contraestrategia discursiva estaban listos para su amplia difusión, como lo confirma la publicación de varios documentos oficiales por parte de los Dicasterios Vaticanos2.
Una segunda fase, iniciada a mediados de la década de 2000, sucedió al período de invención de la retórica de la «ideología de género». Implicaba, por un lado, la difusión global de estas ideas a través de una miríada de publicaciones, conferencias y eventos que inicialmente se celebraron dentro de las estructuras y redes de la Iglesia católica. Por otro lado, también se tradujo en las primeras movilizaciones sociales que tuvieron lugar en la segunda mitad de la década de 2000 en Europa: en España (20042005), Croacia (2006), Italia (2007) y Eslovenia (2009). En América Latina, aunque no hubo movilizaciones claras contra el género hasta 2013, la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) lanzó a partir de 2007 una campaña contra la «ideología de género» que facilitó la difusión regional de la terminología. Estos esfuerzos sirvieron como experimentos de laboratorio: los activistas comenzaron a utilizar elementos de la retórica antigénero, y las movilizaciones adoptaron formas que prefiguraron futuras campañas. En muchos casos, estas técnicas y estrategias se inspiraron en las acciones de la derecha cristiana estadounidense desde la década de 1970.
Esta explosión de controversia antigénero en Europa y Latinoamérica inauguró una tercera fase, y el año 2013 suele considerarse un punto de inflexión. En Europa, marca tanto el auge de las movilizaciones en Francia contra el matrimonio entre personas del mismo sexo como una victoria conservadora en el referéndum croata sobre la definición constitucional del matrimonio. A nivel regional, coincide con el desarrollo de una infraestructura multidisciplinaria para influir en las sociedades europeas a largo plazo. La primera reunión de la red de lobby Agenda Europe y la creación de la plataforma de campaña CitizenGo, con sede en Madrid, también tuvieron lugar en 2013. El borrador del informe del Parlamento Europeo sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos (conocido como el Informe Estrela) también fue derrotado ese mismo año. En la Federación Rusa, en 2013 se adoptó una ley que prohibía la «propaganda gay» como parte de un esfuerzo por defender los «valores tradicionales». En Latinoamérica, varios eventos cruciales ocurrieron durante esos mismos años. Entre ellas se incluyen una feroz campaña que invocaba «género» e «ideología» contra el Plan Nacional de Educación de Brasil, ataques al género en la educación en Paraguay, los primeros ataques conservadores a la Resolución de 2011 sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género de la Organización de Estados Americanos (OEA), y la condena del presidente ecuatoriano Rafael Correa a la «ideología de género» en uno de sus discursos televisivos semanales.
Durante este período se produjeron dos cambios importantes. En primer lugar, otros actores cristianos comenzaron a movilizarse contra la ideología de género, abriendo un frente ecuménico que incluía a enemigos históricos del papado. En Europa Central y Oriental, las iglesias ortodoxas emergieron como fuerzas cruciales en esta lucha, tanto en Rusia como en otros países de la región (por ejemplo, Bulgaria, Georgia, Rumania y Ucrania). En América Latina, las iglesias evangélicas fundamentalistas se convirtieron rápidamente en los principales impulsores de las movilizaciones antigénero. Otras denominaciones protestantes también se han involucrado cada vez más en coaliciones en todas partes, desde los diversos componentes de la derecha cristiana en Estados Unidos hasta los protestantes tradicionalistas en los Países Bajos.
En segundo lugar, este período se caracteriza por la creciente participación de diversos actores políticos. Los discursos y movilizaciones antigénero se entrelazaron cada vez más con la política electoral, facilitando así la llegada al poder de líderes o fuerzas populistas de derecha, como ocurrió en Brasil, Italia y España. Al mismo tiempo, actores políticos y estatales formales (partidos políticos y funcionarios gubernamentales) que ya ocupaban el poder también se interesaron en la resistencia a la ideología de género en diversos contextos. Si bien la mayoría de estos actores estaban asociados con la política populista y la extrema derecha, miembros de partidos conservadores de izquierda y tradicionales en Europa y América Latina también han adoptado posturas antigénero. Estos actores no solo se unieron porque buscaban promover sus ideas políticamente o por sus creencias religiosas, sino también porque vieron oportunidades para diferenciarse y diferenciar a sus partidos de la competencia, diversificar su discurso y aumentar su influencia electoral. Por ejemplo, algunos han utilizado agendas elaboradas por fuerzas religiosas conservadoras, especialmente en cuestiones familiares, para revitalizar los llamamientos a la tradición y a la nación.
Actualmente, nos encontramos en una cuarta fase de respuesta, donde la globalización de las campañas antigénero se ha intensificado y los actores involucrados en las coaliciones que sostienen se han diversificado significativamente. Hoy en día, pocos países se salvan en Europa y América Latina, los dos epicentros de la ola antigénero, y han surgido nuevas movilizaciones en Australia, Canadá y Estados Unidos3. También han comenzado a surgir campañas, aunque en formas parcialmente distintas, en África subsahariana (Ghana, Kenia, Senegal, Sudáfrica, Zambia), en Oriente Medio y el Norte de África (Egipto, Israel, Túnez, Turquía), y también en Asia y el Pacífico (Nueva Zelanda, Corea del Sur, Taiwán). En Europa y América, el laberinto político construido en torno a la ideología antigénero a menudo une a antiguos competidores religiosos y, más recientemente, ha favorecido alianzas antitrans entre feministas «críticas con el género», conservadores, populistas de derecha y fuerzas de extrema derecha.
Como resultado, estas campañas ya no se limitan a países históricamente cristianos, y no podemos asumir que sean específicas de ciertos países debido a su historia o cultura política distintivas. De igual manera, las campañas no están impulsadas por un conjunto claro de actores, que sean consistentes en todos los contextos. Los actores involucrados son cada vez más diversos y, en diversos contextos, incluyen a los propios regímenes estatales. Gobiernos como los de Jair Bolsonaro en Brasil, Victor Orbán en Hungría y Vladimir Putin en Rusia han comprendido cómo las campañas antigénero pueden reforzar su control del poder, convirtiendo el proyecto antigénero en un pilar central del antiliberalismo.
Una diversidad de objetivos
Es importante reconocer, sin embargo, que la contestación antigénero no sigue una secuencia específica. No ocurre en todas partes de la misma manera, y los actores antigénero se involucran en áreas específicas de controversia teniendo en cuenta las especificidades culturales de cada país y las posibilidades y oportunidades para el activismo político. A menudo se seleccionan objetivos específicos porque ocupan un lugar destacado en la agenda política o porque, por otro lado, son fáciles de volverse polémicos para una gama de públicos específicos, que varían a lo largo del tiempo y el espacio. Esto ayuda a explicar por qué, por ejemplo, entre los ámbitos clave de controversia podría incluirse el Convenio de Estambul (es decir, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica) en varios países europeos desde mediados de la década de 2010, en comparación con la movilización contra el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2012 en Francia, o los derechos de las personas trans en el Reino Unido y los EE. UU. a partir de 2016.
Sin embargo, una creciente literatura comparativa ha permitido la identificación de cinco conjuntos de cuestiones que los actores antigénero probablemente atacarán: 1) derechos sexuales y reproductivos (por ejemplo, el derecho al divorcio y al aborto legal y seguro, el acceso a la anticoncepción y el derecho a usar tecnologías reproductivas específicas como la reproducción asistida); 2) derechos LGBTI (por ejemplo, matrimonio entre personas del mismo sexo y uniones civiles, acceso a la adopción y derechos familiares, derechos trans); 3) derechos de los niños (por ejemplo, oposición a programas contra los estereotipos de género y educación sexual integral, o campañas a favor de la educación en el hogar); 4) género (por ejemplo, leyes y políticas sobre violencia de género y/o violencia contra las mujeres, como la Convención de Estambul, herramientas y mecanismos de transversalización de género e igualdad de género, programas de estudios de género y, en algunos casos, cualquier cosa que contenga la palabra «género»), y 5) leyes y políticas contra el discurso de odio y la discriminación, en nombre de la libertad de expresión y la libertad religiosa.
Laberintos discursivos
Como indica esta breve historia, quienes inventaron la ideología de género secuestraron el término género —que posee diferentes significados e interpretaciones en distintos campos de la producción de conocimiento—, lo despojaron de estos contenidos y llenaron el vacío con su propia interpretación. Dentro de esta interpretación, se vilipendia la «ideología», se equipara el género con una amplia gama de amenazas y se acusa a los teóricos y profesionales del género de ser «ideólogos» (mientras que quienes inventan este fantasma se consideran exentos de sesgos ideológicos). En consecuencia, varios académicos han descrito la ideología de género como un significante vacío o flotante (Mayer y Sauer, 2017) o un recipiente simbólico (MadrigalBorloz, 2021).
En términos más generales, la retórica antigénero es atractiva para muchos porque significa mucho y no mucho al mismo tiempo, y puede absorber fácilmente marcos y narrativas preexistentes. Su coherencia interna, que puede parecer débil para académicos y observadores, funciona como una fortaleza porque su retórica despierta diferentes temores y ansiedades y puede adaptarse a diversos contextos. Diferentes actores pueden moldearla de distintas maneras según sus distintos proyectos políticos, sin la carga de tener que construir una narrativa consistente y unificada.
De hecho, la retórica antigénero original, tal como la diseñaron los pensadores católicos, ha sido modificada de diversas maneras en los últimos años para encajar en diferentes proyectos. Su reciente elisión con la llamada tesis del «Gran Reemplazo» ofrece un claro ejemplo, ya que sirve para enfatizar los peligros de la ideología de género como vehículo para la promoción del aborto, la anticoncepción y las relaciones entre personas del mismo sexo (especialmente por parte de la ONU), porque todos ellos contribuyen a la disminución de las tasas de natalidad. El Gran Reemplazo, tal como lo inventó el escritor francés de extrema derecha y teórico de la conspiración Renaud Camus, articula «ansiedades» de que supuestos actores poderosos hayan unido fuerzas para destruir la civilización occidental. Algunos políticos como Matteo Salvini y Victor Orbán han comprendido los beneficios que surgen de tender un puente entre estas dos teorías, con la ideología de género, entendida como la causa raíz del declive demográfico, siendo vista como contribuyente a la llamada islamización de Europa (Datta 2020).
Articulaciones discursivas similares se han dado en otros campos, como la ecología. Durante sus papados, el papa Benedicto XVI y el papa Francisco desarrollaron un discurso católico sobre los desafíos ambientales, denominado «ecología humana» y posteriormente «ecología integral». Esto, tanto el aborto como el acceso de las personas trans a la transición médica se consideran intervenciones humanas problemáticas en el diseño de Dios, que Benedicto XVI equiparó con la destrucción de los bosques tropicales. Para el difunto Papa, defender el medio ambiente implicaba la defensa del ser humano contra sí mismo. El Papa Francisco también revivió un rechazo poscolonial a la ideología de género, que él define como «colonización ideológica». Esta retórica resuena con las críticas al control de la natalidad y la planificación familiar en el Sur Global, las ideas de que los derechos LGBTI están siendo impuestos por el Norte Global y que actores poderosos se han unido para abolir las tradiciones locales. También se cruza con los debates sobre la condicionalidad de la ayuda, ahora enmarcada como una intervención extranjera por ricos financiadores occidentales, países donantes e instituciones internacionales.
Este discurso también puede interpretarse como un ataque a las instituciones supranacionales en nombre de la soberanía nacional. Si bien la ONU ha sido un blanco principal, también lo han sido la Unión Europea (UE), el Consejo de Europa y el sistema interamericano. Como señalan Agnieszka Graff y Elżbieta Korolczuk (2018), en Europa del Este, los actores antigénero presentan con frecuencia el género como «ébola de Bruselas» y se convierte en un tropo clave en oposición al intervencionismo europeo, a menudo enmarcado como un nuevo colonialismo, dentro de la región. A través de la idea de «valores tradicionales», Rusia utiliza de manera similar la referencia al género y los derechos LGBTI para diferenciarse de Europa y simbolizar su proyecto de civilización alternativo. En América Latina, desde 2013, el fantasma del género como una imposición extranjera por parte de la OEA también se ha movilizado como una amenaza persistente.
Los actores antigénero llevan tiempo utilizando el lenguaje y los argumentos del discurso de los derechos humanos, junto con apelaciones al secularismo, la ciencia y la libertad de elección. Los marcos basados en los derechos humanos, en particular, son cruciales para que estos actores participen en litigios públicos de alto nivel ante las Cortes Supremas, así como ante los sistemas de derechos humanos regionales e internacionales. También abren muchas vías para la formación de coaliciones con voces de base y actores familiarizados con el lenguaje y la defensa de los derechos humanos en diversos ámbitos, incluidos los derechos de las mujeres.
Finalmente, a medida que las constelaciones de fuerzas y actores antigénero se diversifican cada vez más y ejercen mayor influencia sobre el Estado y la sociedad, las luchas antigénero han entrado en nuevas áreas de controversia. El contenido y la función de la ideología de género se han trasladado así a muchos otros vehículos simbólicos, como la «ideología transgénero», la «teoría queer», el «wokeness», la «teoría crítica de la raza», las «políticas de identidad» y la «interseccionalidad» (House, 2022). La transmutación de la ideología de género en «ideología transgénero», en particular, ha favorecido la creciente presencia de feministas antigénero y grupos de lesbianas, gays y bisexuales antigénero en los cambiantes panoramas creados por las fuerzas antigénero. De igual manera, durante la pandemia de COVID19, las formaciones antigénero colaboraron con coaliciones antivacunas y anticonfinamiento. Mientras tanto, regímenes cada vez más autoritarios en Hungría o Polonia aprovecharon la pandemia para impulsar nuevas medidas políticas antigénero. Finalmente, las luchas por la llamada «libertad de expresión» en el ámbito universitario suelen coincidir con ataques al «marxismo cultural», los estudios de género, la teoría crítica de la raza (TCR) y los estudios descoloniales.
La hidra del Dr. Frankenstein
En otro artículo, David Paternotte (2023) ha utilizado la novela de Frankenstein para describir el estado actual de las campañas antigénero. A través de esta metáfora, no busca analizar la monstruosidad de las campañas antigénero, sino explorar su diversidad constitutiva. Esta metáfora plantea tres ideas. En primer lugar, las versiones populares de la novela de Mary Shelley a menudo confunden al creador con su creación y asumen que Frankenstein es el nombre del monstruo, que en realidad no tiene nombre. De igual manera, las campañas antigénero, es decir, la criatura—a menudo se identifican erróneamente con su creadora, la Iglesia Católica, a pesar de que el Vaticano ya no es el principal artífice de ellas. En segundo lugar, la criatura del Dr. Frankenstein no es un animal antiguo que ha escapado de una zona remota, sino una creación moderna (de hecho, bastante antinatural) nacida de la ciencia de su creador. De igual manera, las campañas antigénero deben leerse no como resultado de la ignorancia, sino como la consecuencia de esfuerzos intelectuales coordinados y una defensa bien pensada. En tercer lugar, a pesar de los muchos intentos, Víctor Frankenstein no logra volver a controlar a su criatura. De igual manera, las campañas antigénero ya no están exclusivamente en manos de la Iglesia Católica. Hoy, diversos actores han adoptado esta retórica, incluyendo a aquellos que se oponen a elementos del mensaje católico antigénero original, o con quienes la Iglesia tiene relaciones conflictivas. Como resultado, el desarrollo sin precedentes de las campañas antigénero es un éxito paradójico para la Iglesia Católica. Al igual que la criatura de Víctor Frankenstein, estas campañas ahora han asumido su propia vida autónoma; escaparon, se volvieron locas y evolucionaron, lejos del laboratorio del que emergieron por primera vez.
En otro escrito, Sonia Corrêa sugiere la metáfora de la hidra para comprender el estado actual de las campañas antigénero. Según Corrêa, la hidra es «una criatura con múltiples cabezas móviles que se mueven en direcciones muy diferentes, operando de forma independiente y a menudo alimentándose de fuentes ideológicas contradictorias» (2021, p. 3247). Los contornos de esta criatura son difusos, y «sus orígenes, formas e intenciones son difíciles de comprender e interpretar» (Corrêa 2022a, p. 108). Corrêa (2022b, p. 3247) explica que «a veces una cabeza es más grande, otra grita más que la otra, y otras cabezas guardan silencio o incluso duermen». Sin embargo, “ya sea que compitan por atención o estén temporalmente inactivos, son parte del mismo animal que, en su conjunto, se mueve en la misma dirección y es altamente adaptable al contexto y las circunstancias” (Corrêa 2022b, p. 3247).
Estas dos metáforas nos invitan a ir más allá de los enfoques que suponen una agenda ideológica y política común en favor de un análisis de las campañas antigénero como fenómenos multifacéticos, e insisten en la diversidad constitutiva de las campañas antigénero. De hecho, como ha demostrado el breve resumen histórico, estas campañas reúnen a un conjunto amplio y diverso de actores, desde miembros de la jerarquía católica hasta políticos y funcionarios estatales, que actualmente actúan en diferentes ámbitos. Con base en observaciones similares, estas metáforas sugieren que la política antigénero es un fenómeno complejo que desafía la explicación monocausal y pretende una universalidad teórica.
Ambas metáforas también insisten en la plasticidad y adaptabilidad de las políticas antigénero. Estas son dos características cruciales para comprender su difusión y éxito.
Al igual que la criatura de Frankenstein, las movilizaciones viven y se desarrollan independientemente de sus creadores, interactuando con diversos actores y entornos, y evolucionando en respuesta a ellos, a los que, a su vez, también influyen, informan y transforman. A su vez, también influyen, informan y transforman. Vistas así, las movilizaciones antigénero no están estrictamente delimitadas por las ecologías con las que interactúan. Junto con sus diferentes entornos, conforman un conjunto cada vez más fluido y complejo de ecosistemas que sustentan el transporte de repertorios de contención, aprendizaje y marcos de un entorno a otro a escala y velocidad en una miríada de entornos, de innumerables maneras. Cesarino (2023) capta con precisión estas complejas dinámicas al analizar la política de la ultraderecha en Brasil tras las elecciones presidenciales de 2022. Su argumento es que, en momentos clave, los movimientos de estas fuerzas no son fácilmente atribuibles a las relaciones entre actores e instituciones políticas discretas, sino que siguen el ritmo del sistema coemergente o la ecología que forman conjuntamente estos actores.
Más allá de la reacción violenta
La política antigénero actual es muy diferente de los ataques del pasado a los marcos legales y políticos relacionados con el género y la sexualidad. Ante algo nuevo, académicos y observadores han formulado rápidamente suposiciones sobre la naturaleza del fenómeno y su funcionamiento. En la literatura coexisten dos lecturas de las campañas antigénero, que insisten en la naturaleza reactiva o productiva de este fenómeno. La primera lectura presenta las campañas antigénero como un intento de contrarrestar el avance de los derechos de las mujeres y las personas LGBTI, buscando retroceder el tiempo al relegar a las mujeres a la cocina y a las personas LGBTI al clóset. A menudo capturada por la noción de reacción, esta perspectiva se basa en el supuesto de que el imperio heteropatriarcal siempre contraataca. Al definir las campañas antigénero por su carácter opositor, interpreta estos ataques como una respuesta a las reivindicaciones activistas, el progreso legal y el desarrollo de políticas en los campos de género y sexualidad. Este enfoque ha llevado en ocasiones a autores y autoras a interpretar cualquier forma de oposición conservadora a la igualdad de género y sexual como antigénero y a insistir en una convergencia entre ataques sexistas, homofóbicos, nacionalistas y racistas bajo la bandera de las agendas de la derecha.
Este enfoque ha sido criticado por varias razones. Conceptualmente, se basa en una comprensión bastante mecánica de la historia y en una interpretación de las políticas feministas y LGBTI como una amenaza inevitable para los privilegios. A menudo evoca interpretaciones teleológicas y lineales de la noción de progreso, que sitúan a los oponentes en la oscuridad del pasado y pasan por alto la diversidad interna de ambos bandos, reforzando una oposición binaria entre «nosotros» y «ellos». Empíricamente, contradice la diversidad de las campañas antigénero sobre el terreno. Se basa excesivamente en mecanismos causales que dan por sentado que la acción progresista necesariamente precede y desencadena la reacción conservadora, pasando por alto la naturaleza potencialmente preventiva de los ataques conservadores. Finalmente, puede impedir que los actores vean el panorama general y construyan alianzas más amplias, y puede conducir a formas de autocensura. Por ejemplo, algunas activistas feministas han sugerido abandonar el término «género» para reducir la oposición, por ejemplo, en relación con los ataques al Convenio de Estambul.
Frente a esta interpretación, varios autores han insistido en la dimensión creativa o productiva de las acciones y campañas antigénero. Consideran que la narrativa de la reacción violenta impulsa a académicos, observadores y profesionales a estudiar lo que se ataca y les impide ver que los ataques a los derechos de las mujeres o de las personas LGBTI forman parte de un proyecto más amplio, que busca establecer un nuevo orden político, menos liberal y menos democrático. En otras palabras, estos ataques no solo buscan, ni principalmente, destruir o desmantelar leyes y políticas progresistas en materia de género y sexualidad, sino también construir algo nuevo. El proyecto que impulsa estas movilizaciones trasciende con creces las relaciones de género, que son solo una piedra angular de este nuevo orden. En resumen, estas batallas constantes convierten el género en un símbolo crucial y en un campo de batalla.
El papel del género
En conclusión, la naturaleza productiva o creativa de las campañas antigénero exige una mayor reflexión sobre el lugar y el significado del género en estas iniciativas políticas. Una de las primeras respuestas se ofreció con el concepto de «pegamento simbólico» (Kováts y Põim, 2015). Este concepto enfatiza que el discurso antigénero reúne bajo un mismo término una variedad de temas atribuidos a la agenda liberal. Además, afirma que el discurso antigénero La retórica genera antagonismo político entre los actores que persiguen un proyecto contrahegemónico y construye un nuevo sentido común. En tercer lugar, el marco simbólico de unión permite la articulación de una gran coalición de actores heterogéneos, en particular al alimentar discursos y sentimientos antiliberales (Grzebalska y Pető, 2018).
Los científicos sociales Fernando Serrano Amaya en Colombia y Eva Fodor en Hungría han ofrecido otros relatos. Amaya (2017) utiliza el concepto de «tormenta perfecta» para explicar el crecimiento acelerado y el éxito inesperado de las campañas antigénero en su país. La idea aquí es que, tomadas de forma aislada, la combinación específica y coyuntural de fenómenos sería manejable, pero que, al combinarse en condiciones favorables, producen efectos inesperados. Serrano Amaya aplica este modelo al acuerdo de paz colombiano de 2016 para mostrar cómo la retórica de la ideología de género ha permitido a actores específicos articular grupos de apoyo diferenciados y construir un nuevo público para la política conservadora. Más recientemente, en un estudio sobre el nuevo régimen de género húngaro, Eva Fodor demuestra que el debate público sobre género en Hungría se centra menos en las políticas de mujeres o las relaciones entre hombres y mujeres que en temas como la migración, la Unión Europea, la sexualidad o George Soros (Fodor 2022, pp. 1719). Esta observación la lleva a argumentar que el género se ha convertido «en un frenético grito de guerra político» (Fodor 2022, p. 16) y que la retórica antigénero opera primero como una estrategia para construir un enemigo y movilizarse contra él, y luego como un vehículo para el avance de ideas antiliberales más amplias.
Todos estos ejemplos demuestran que las campañas antigénero no son solo una reacción contra ciertas reivindicaciones y políticas, sino también un despliegue del concepto de género para lograr otros objetivos. Lejos de ser solo un pegamento, el «género» también puede verse como una bandera roja para movilizar a diferentes grupos y llegar a nuevos públicos, y como una palabra clave que la gente común identifica y comprende fácilmente y asocia automáticamente con debates y cuestiones más amplias. Todo esto nos lleva de nuevo a la doble naturaleza del género, como señaló Joan W. Scott hace más de 30 años. Según la historiadora feminista, el género no es solo «un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos», sino también «una forma primaria de significar las relaciones de poder» (Scott 1986, p. 1067), así como «un campo primario dentro o por medio del cual se articula el poder» (Scott 1986, p. 1069). Esto ha llevado a varios autores, incluida la propia Scott (2022), a postular que un discurso sobre género no solo se refiere al género sino también a relaciones de poder más amplias, incluidas la raza, la religión, la clase y la nacionalidad, así como a un discurso sobre la autoridad y la democracia (Viveros Vigoya 2017; Paternotte 2023).
Notas
- El uso y el impacto de este vínculo varían según los contextos, pero sigue siendo relevante, de diferentes maneras, en varios países de América Latina, en España, en los EE. UU. y en varios estados postsocialistas de Europa central y oriental.
- Por ejemplo, las Consideraciones sobre las propuestas de reconocimiento jurídico de las uniones entre personas homosexuales (2003) y la Carta a los obispos sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y en el mundo (2004) publicadas por la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el Léxico: términos ambiguos y discutibles sobre la vida familiar y las cuestiones éticas (2003), publicado por primera vez en italiano por el Pontificio Consejo para la Familia.
- Los actores estadounidenses han estado exportando la guerra contra el género desde el principio, pero este país, hasta hace muy poco, recientemente, no había experimentado lo que se ha visto en Europa y América Latina.